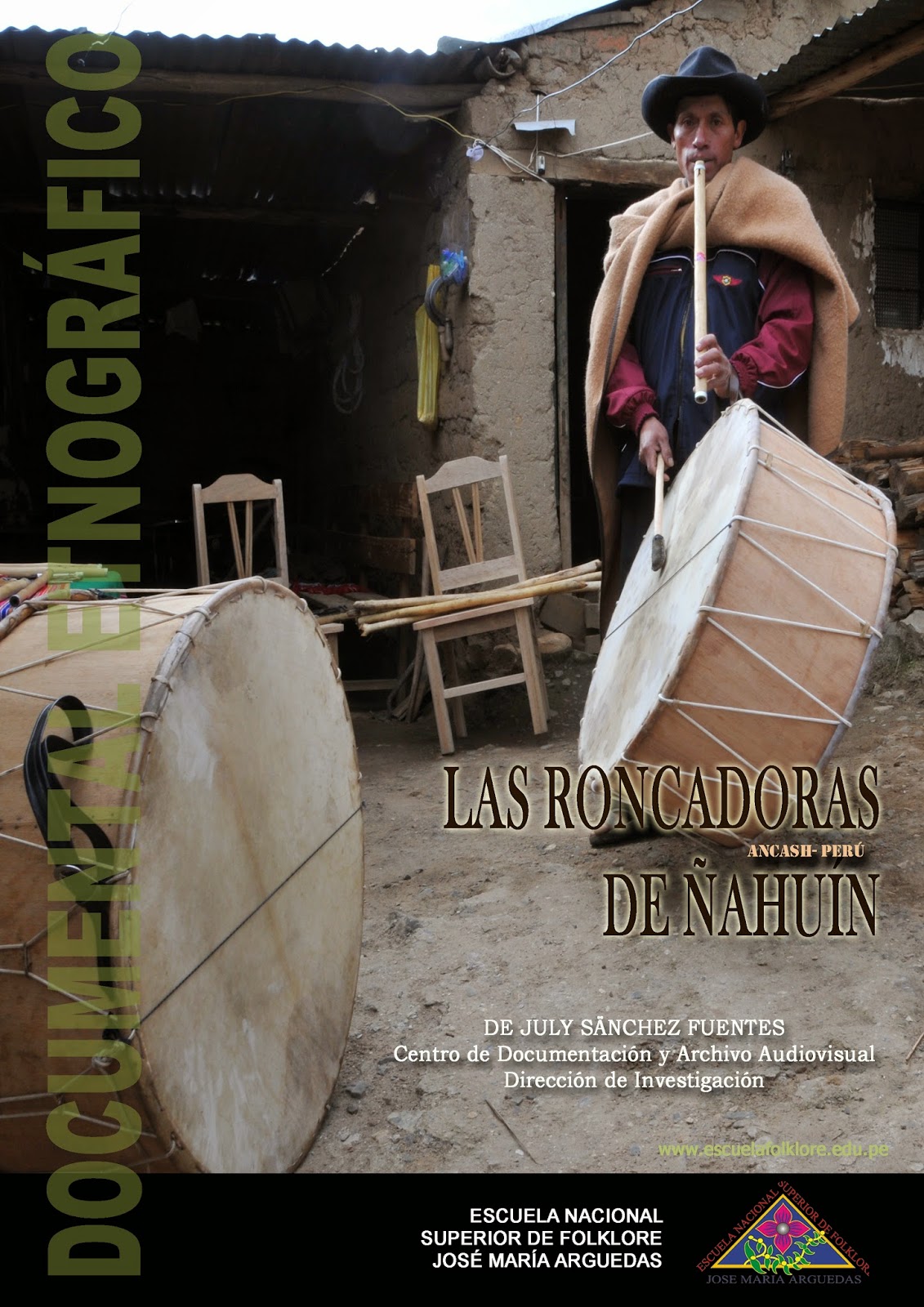La música:
Patrimonio cultural intangible
LAS RONCADORAS DE ÑAHUÍN
(Ancash)
Testimonio de
continuidad y pertenencia.
Por:
July Sánchez Fuentes
Investigadora Cultural.
La práctica de las roncadoras y
su articulación a los tiempos modernos constituye una forma de resistencia en
la continuidad de la cultura regional, asimismo, es la reafirmación de los
valores tradicionales, no obstante que existe la tendencia a perder la memoria
musical incorporando la ejecución de un cancionero más moderno.
La región
ancashina conserva hasta la actualidad, la memoria musical de géneros
tradicionales como el huayno, la chuscada y el pasacalle; en
cuanto al uso de instrumentación, la música en Ancash se caracteriza por la
ejecución con mayor representatividad de conjuntos musicales compuestos por instrumentos
fundamentalmente de cuerdas como la guitarra, el violín y la mandolina
adicionándole el uso de acordeón. Otras variantes musicales en esta zona son las bandas de músicos, organizada con instrumentos de viento como
trompetas, trombones, clarinetes y de percusión como el bombo y
las tarolas. Sobre los instrumentos musicales nativos en Ancash
existe escasa información, pese a que su subsistencia en las zonas rurales
expresa con justicia la demanda de una mayor atención.
LA RONCADORA
Se conoce como roncadora al instrumento
musical que comprende como unidad complementaria, un pinkullo o flauta y una tinya o tambor grande también llamada caja, ambos elementos son
ejecutados por el músico en forma melódica al mismo tiempo. Este instrumento
musical de características ancestrales es propia de las diferentes zonas Alto
Andinas del norte del Perú como Cajamarca, La Libertad, Huánuco y Ancash. De acuerdo
a cada región este instrumento adquiere particularidades específicas
distinguiéndose tanto en su morfología como en los diversos modos de ejecución.
No obstante,
antecedentes históricos ubican al complejo “flauta y tambor” como originarios
de la Península Ibérica existen hallazgos también de estos dos instrumentos
musicales que componen la roncadora que
podrían ser considerados como antecesores desde épocas precolombinas pudiendo
mencionar el caso de los silbatos y tambores de arcilla de las culturas pre
Incas como Nazca, Mochica o Cotosh se
sabe de esta existencia por hallazgos arqueológicos e iconografías en objetos
sólidos.
Entre los años
de 1782 y 1785 el Obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón encomendó
pintar 1300 acuarelas sobre costumbres de su jurisdicción, en las referidas
danzas se encontraron, también, 21 acuarelas que representan a músicos
ejecutantes que en forma simultánea utilizaban armoniosamente: la caja y la
flauta. Asimismo en las ilustraciones de Guamán Poma de Ayala se aprecian ambos
instrumentos por separado en los dibujos de la Fiesta de los Chinchaisuyo y Collasuyo; y en
otro apunte, un hispánico tañendo un pequeño tambor sosteniendo con la otra
mano una flauta.
El Pinkullo.- En cuanto a la transformación de ambos
instrumentos, esta es observable a través del material empleado para su
elaboración. Por ejemplo podemos mencionar que en el caso de la flauta o pinkullo se ha registrado en
su construcción desde elementos como la arcilla, el hueso de animales, los
caracoles, el carrizo, la madera hasta el uso de los tubos dúctiles. En el caso
particular del pinkullo elaborado con huarauya en
la comunidad de Ñahuin, durante los últimos diez años la población de esta
región ha estandarizado su tamaño. Las flautas o pinkullos que
usan para la ejecución de huaynos miden 56.5 centímetros
mientras que las que usan para la ejecución de melodías que acompañan las
danzas tradicionales precisan una longitud de 49.5 centímetros. Otra
característica es que posee tres agujeros de siete mm ubicados dos en la parte
frontal y uno en la parte posterior. El diámetro interior del tubo es de once
mm y el exterior de veinticuatro mm. En cuanto a su clasificación
según afinaciones están son nombradas como: “Primera”, “Segunda”, “Media
segunda” y “Tercera”.
La Caja.- En lo que respecta al instrumento de percusión, originalmente
para su confección se usaba la madera proveniente de la corteza de árboles
nativos como el maguey, el sauce o el eucalipto; actualmente este uso se ha
sustituido por las planchas de triplay. El revestimiento de la
membrana que cubre la caja básicamente
empleaba el uso de cueros de carnero; hoy en día el cuero que se remoja en agua
de cal para luego coserlo pertenece a animales como el chivo o la cabra,
teniendo como consideración el opuesto complementario del cuero del chivo
“macho” para el “golpe” y “hembra” usada para el “retumbe”. Ostenta
un diámetro de setenta centímetros y veinticinco centímetros de fondo; los
“aros” que amoldan la forma cilíndrica son de tallo de “nunuma”, en
el caso de los “templadores” que afianzan los “aros” estos son de algodón,
fibra de penca o cabuya.
Nominaciones
tradicionales.- El nombre de roncadora que le asignan los
pobladores a este instrumento, proviene como consecuencia del sonido emitido
por ambos elementos que la conforman. En el caso del pinkullo por ejemplo, se
considera que éste emite sonidos armónicos que producen entonaciones ásperas de
ahí que le adjudiquen que el instrumento “ronca”. En el caso de la caja, el retumbe del golpe
genera vibración de la cuerda ubicada en la parte media de la membrana o cuero,
provocando un sonido de resonancia al que también reconocen como “ronca”.
En cuanto al
músico ejecutante de estos dos instrumentos a la vez, se le conoce en esta
región de Ancash con el nombre de Chiroco o Cajero. La
forma de organización tradicional de estos músicos Chirocos era en pareja, el proceso de masificación de las
fiestas en la actualidad han adicionado hasta en diez a doce Cajeros que al interpretar la
música al unísono producen un incremento en la sonoridad rítmica y melódica.
Formas
musicales.- Las roncadoras producen música en
los diferentes acontecimientos sociales de la comunidad rural. Subsiste como
música funcional para los rituales en las faenas agrícolas como por ejemplo la
“relimpia de acequia”;
también acompañan las festividades de construcciones de casa y se presentan
acompañando las plegarias para los difuntos. Cuando actúan en reuniones
familiares y actividades festivas de la región, lo hacen interpretando el
repertorio de huaynos y chuscadas, propio de
los bailes colectivos. Distintos estilos musicales son las danzas costumbristas
regionales como los Panataguas y los Shacchas los
mismos que demandan la especialización de determinados modelos de pinkullos para cada una de
las prácticas.
Las roncadoras funcionan
con autonomía en oposición a las bandas de músicos. Su articulación a los
tiempos modernos es una forma de resistencia en la continuidad de la cultura
regional y es la reafirmación de los valores tradicionales, a pesar
que existe tendencia a perder la memoria musical, incorporando la ejecución de
un cancionero moderno.
Documental etnográfico:
Las roncadoras en Ñahuín
La comunidad de Ñahuín es
una población fundamentalmente de
agricultores, se encuentra ubicada en la
margen derecha del río Corongo, junto a las comunidades de Tauribamba y Llopish integran
el anexo denominado Nueva Victoria. Se llega a Ñahuín por una
trocha carrozable al norte de Corongo en la región Ancash. Su
procedencia se origina con migrantes venidos de Pomabamba, Sihuas y
la hacienda de Andaymayo. La comunidad de Ñahuin es
conocida en la zona de Corongo y
alrededores por mantener la tradición
musical regional de familias de chirocos maestros ejecutantes de roncadoras una
costumbre que en otros lugares se ha dejado de practicar.
Sinopsis
argumental.-
Las roncadoras
en Ñahuín es un documental que forma parte del catálogo “Videos Etnográficos
del Perú” producido por el Centro de Documentación y Archivo Audiovisual.
Recoge el testimonio principal de CESAR MORI MINAYA, maestro instrumentista y
artesano constructor de roncadoras, instrumento musical de
características ancestrales propias de las zonas alto andinas del norte del
Perú. El maestro Cesar Mori, natural de la comunidad de Ñahuin es
descendiente de una familia de músicos, su padre proveniente de Andamayo en Sihuas fue
músico ejecutor del arpa y violín. Con sus hermanos integraron por muchos años
“Las roncadoras de los Hermanos Mori” Su arte musical lo ha llevado
por diferentes lugares de su región y se encuentra comprometido activamente en
la labor de preservación y difusión de esta tradición musical regional. Su
testimonio proporciona conocimientos sobre la práctica de las formas y los
estilos musicales en esta zona de Conchucos; otros testimonios
que acompañan el documental son los de su hijo Edwin Mori, el de la Familia
Rosales y el veterano músico Francisco “Pancho” Díaz.
Referencias:
GUAMÁN Poma de Ayala, Felipe. Nueva Crónica - Buen Gobierno. Siglo XXI
Editores S.A. México 1980.
FUSTER, Jean, Chinchayhuara,
Héctor. La roncadora, fuente de
repertorio de música tradicional y recurso didáctico para la iniciación de la
ejecución musical a nivel secundario. Tesis para optar el titulo de docente
en Educación Artística. Especialidad de folklor, mención Música. Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas. Lima, 2006.
CD
Etnomúsica de Corongo: Shajshas y
panatahuas. Producción Jorge Trevejo Méndez. Lima, 2004
MANSILLA, Vásquez Carlos. Panorama general de las roncadoras. Programa
de Arqueomusicología Andina. Dirección de Investigación. Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas. Exposición multimedia, Lima,16 de junio del
2010. Biblioteca Nacional del Perú.
REGISTRO VISUAL:
-



%2BCopia%2B(46).jpg)
%2BCopia%2B(43).jpg)
%2BCopia%2B(11).jpg)